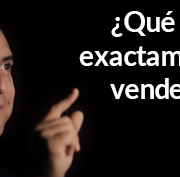Y tú, ¿qué tanto decodificas emocionalmente a tu cliente?
Por impulso, por deseo, por culpa, por presunción, por llenar un vacío. Incluso, por venganza o por miedo a quedar mal. La mayor parte de las veces, la mayor parte de las cosas, las compramos basados en una emoción prevaleciente.
Para quien vende, sin embargo, no siempre es posible conocer o dilucidar la emoción que está disparando una determinada interacción comercial. El cliente no revela sus reales emociones a la primera de cambios. Casi siempre comparte argumentos genéricos, alude necesidades estacionales o narra ocasiones extraordinarias.
Como si estuviésemos pelando una cebolla, la conversación o la suma de interacciones posibles nos debe permitir ir descubriendo qué emoción o conjunto de emociones están disparando esa posible compra.
Si bien cada proceso comercial tiene sus particularidades y cada persona sus peculiaridades, podemos agrupar la decodificación emocional en tres macrogrupos:
1) Los megaobvios.- Hay personas que no necesitan verbalizar su emoción. La proyectan desde el primer contacto. Aun así, no requiere mucho esfuerzo lograr que detallen sus propósitos emocionales en las primeras conversaciones. Es el señor que se está comprando una segunda casa en preparación para su retiro. La pareja que le está regalando su primer departamento a la única hija a punto de independizarse. El joven que se está comprando su primer coche nuevo en la vida.
2) Los reservados.- Hay individuos que muestran ecuanimidad en los primeros procesos de interacción. Algunos, incluso, cierto grado de frialdad. Son prudentes en la forma en la que verbalizan sus razones de compra. No se descubren al primer impulso. Conocer sus reales motivos de compra requiere un proceso gradual de descubrimiento. Pensemos en el señor que está evaluando opciones para la educación universitaria de su primer hijo o la señora que está evaluando los servicios de corretaje de una firma inmobiliaria para la posible venta de su casa principal.
3) Los incógnitos.- Hay compradores que nunca verbalizan o transparentan las verdaderas causas de su adquisición. Se las guardan en el cajón de los secretos. Por ejemplo, el nombre real de quién quería que las viera en ese vestido imponente que un día de arrebato compró o la sensación de angustia superada que le provocó finalmente pagar un instrumento musical para un hijo con notorias cualidades musicales.
Afirman los teóricos de la frugalidad que sólo deberíamos comprar aquello que realmente necesitamos. Las cosas que nos son indispensables para determinadas actividades básicas. Unos más afirman que además de lo anterior, los seres humanos podemos y debemos darnos gustos y caprichos ocasionales que incrementen nuestro nivel de vida y el de nuestros seres queridos. Nos recuerdan los críticos del consumismo que debemos evitar la compra intensa de lo innecesario.
Sea cual sea la realidad del sujeto que se tiene enfrente: un comprador frugal, un comprador sofisticado o un consumista consagrado, resulta difícil evitar las ocasiones en que primero se compra y luego construyen los argumentos para que –desde su respectiva perspectiva–se justifique su decisión.
Y es que en la era en la que, teniendo los medios adecuados, es fácil y relativamente rápido comprar casi todo, compramos basados en la emoción y luego posracionalizamos la decisión.
Por eso en la próxima ocasión en que te toque vender algo –lo que sea– a quien sea, además de preguntarte el qué, cuándo y a quién, no dejes de preguntarte una de las interrogantes esenciales en el mundo comercial: ¿qué emoción o conjunto de emociones resuelvo con esto que estoy vendiendo?